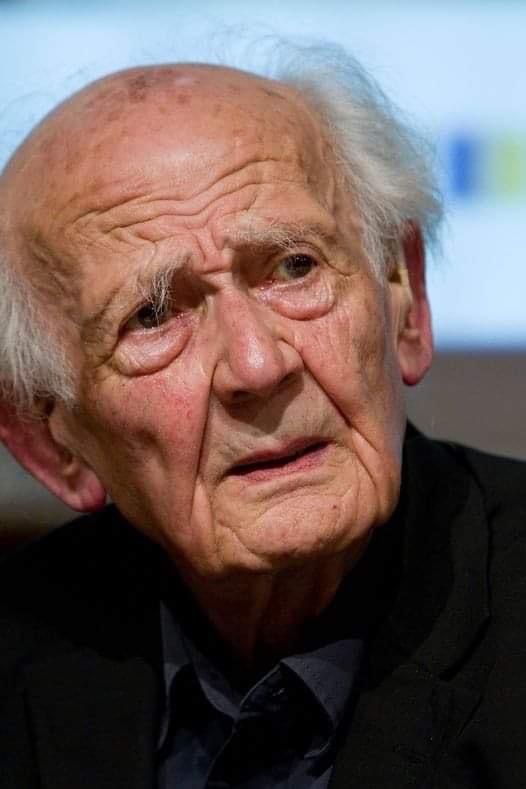«La naturaleza del amor implica —tal como lo observó Lucano dos milenios atrás y lo repitió Francis Bacon muchos siglos más tarde— ser un rehén del destino
En el Simposio de Platón, Diótima de Mantinea le señaló a Sócrates, con el asentimiento absoluto de este, que «el amor no se dirige a lo bello, como crees», «sino a concebir y nacer en lo bello». Amar es desear «concebir y procrear», y por eso el amante «busca y se esfuerza por encontrar la cosa bella en la cual pueda concebir». En otras palabras, el amor no encuentra su sentido en el ansia de cosas ya hechas, completas y terminadas, sino en el impulso a participar en la construcción de esas cosas.
El amor está muy cercano a la trascendencia; es tan sólo otro nombre del impulso creativo y, por lo tanto, está cargado de riesgos, ya que toda creación ignora siempre cuál será su producto final.
En todo amor hay por lo menos dos seres, y cada uno de ellos es la gran incógnita de la ecuación del otro. Eso es lo que hace que el amor parezca un capricho del destino, ese inquietante y misterioso futuro, imposible de prever, de prevenir o conjurar, de apresurar o detener. Amar significa abrirle la puerta a ese destino, a la más sublime de las condiciones humanas en la que el miedo se funde con el gozo en una aleación indisoluble, cuyos elementos ya no pueden separarse. Abrirse a ese destino significa, en última instancia, dar libertad al ser: esa libertad que está encarnada en el Otro, el compañero en el amor. Como lo expresa Erich Fromm:
«En el amor individual no se encuentra satisfacción […] sin verdadera humildad, coraje, fe y disciplina»; y luego agrega inmediatamente, con tristeza, que en «una cultura en la que esas cualidades son raras, la conquista de la capacidad de amar será necesariamente un raro logro».